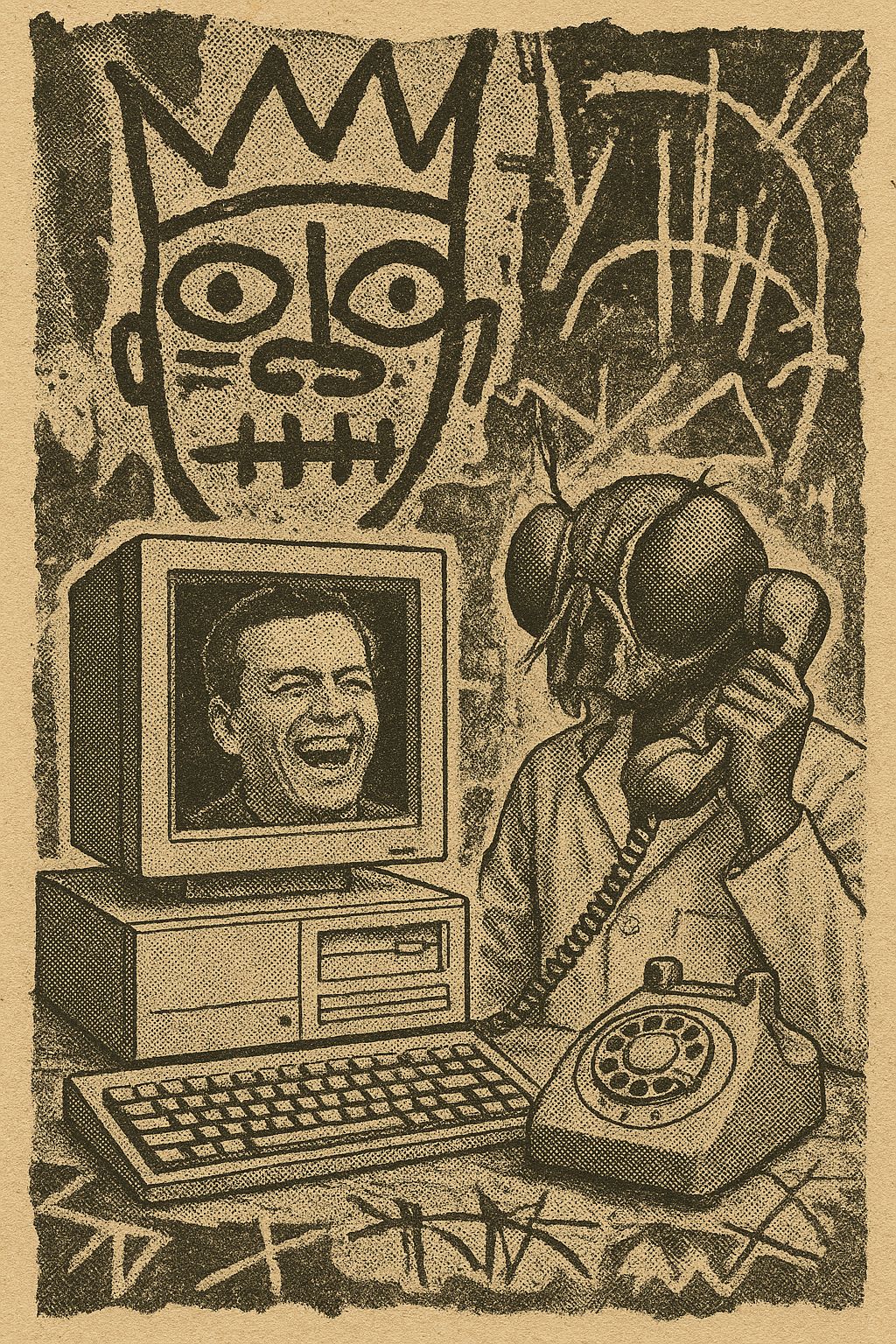Hubo un tiempo en que conectarse a Internet era un ritual: el dial up gritaba, vos rezabas y la espera era parte del juego religioso.
Esperar a que se haga de noche para que nadie usara el teléfono.
Hoy la espera es blasfemia.
Amábamos el torrent que tardaba dieciocho y ahora nos tragamos, sin pestañear, lo que nos vomita el autoplay y, encima, pedimos más.
Los efectos del 5G por vía intravenosa.
El lag argento
Argentina se conectó a Internet el 8 de abril de 1994. Llegamos tarde, obvio: Chile, Brasil y México ya estaban jugando y nosotros seguíamos en el lobby esperando que cargue la partida, lidiando con el desconocimiento general acerca de la tecnología y la ausencia de marcos regulatorios.
El gran debut nacional fue escuchar el grito sagrado. ¿De libertad? No, del dial up. A ese grito le decían “handshake” y sonaba como si Internet estuviese pariendo.
En 1997, el Estado anuncia el decreto 554/97 que declara Internet “de interés nacional”. Traducción: te ibas a quedar sin trenes, pero ibas a poder conectarte a AOL. Así fue nuestra entrada, oficialmente, a la Red Mundial Internet. Qué momentazo para estar vivos.
En ese mismo año Fibertel empezó a tirar cables, pero la verdadera euforia llegó en 2003, cuando la economía resucitaba y la banda ancha se convertía en la nueva droga recreativa de chicos, grandes y aún no nacidos.
De hecho, ese mismo año los abonados crecieron un 35% y pasaron de 150.000 en 2002 a más de 203.000 hacia fines de 2003.
Dice mucho lo rápido que lo adoptamos: algo encontramos en ese mundillo que nos tocó muy a fondo, evidentemente. Hay algo humano en estar conectados.
La liturgia de la espera
En mi casa aterrizó en 2004, después de convencer a mi vieja de que lo necesitaba para el colegio. Spoiler: lo quería para piratear canciones y jubilar al radiograbador con el locutor metiéndose en el medio del estribillo. Malísimo.
Google enterró a la Encarta y, en mi caso, la computadora sepultó a la TV.
Yo, con trece años, aprendí a esperar durante horas por un archivo. Podía sentirse como una vigilia sagrada. Cada descarga era un acto de fe: ponías el Emule, te ibas a dormir y rezabas para que a la mañana no se hubiera cortado. La incertidumbre de saber qué bajaste.
Antes, la espera y la incertidumbre eran parte del pacto: dieciocho horas bajando un .mp3 de un recital perdido de Los Redondos en algún pub caído en desgracia de Argentina.
El costo de la inmediatez lo pagamos con ansiedad, y la anestesia digital se encarga de que ni siquiera la registremos.
Durante el desarrollo de esa primera parte del 2000, la red no era lo único que crecía: también lo hacía la telefonía móvil, el máximo exponente del eternamente online.
Porque no nos bastaba únicamente con estar hasta las 3 de la madrugada hablando por MSN con una persona que estaba detrás de un nick o molestando con zumbidos para que nos presten atención, sino que queríamos salir de casa y seguir online.
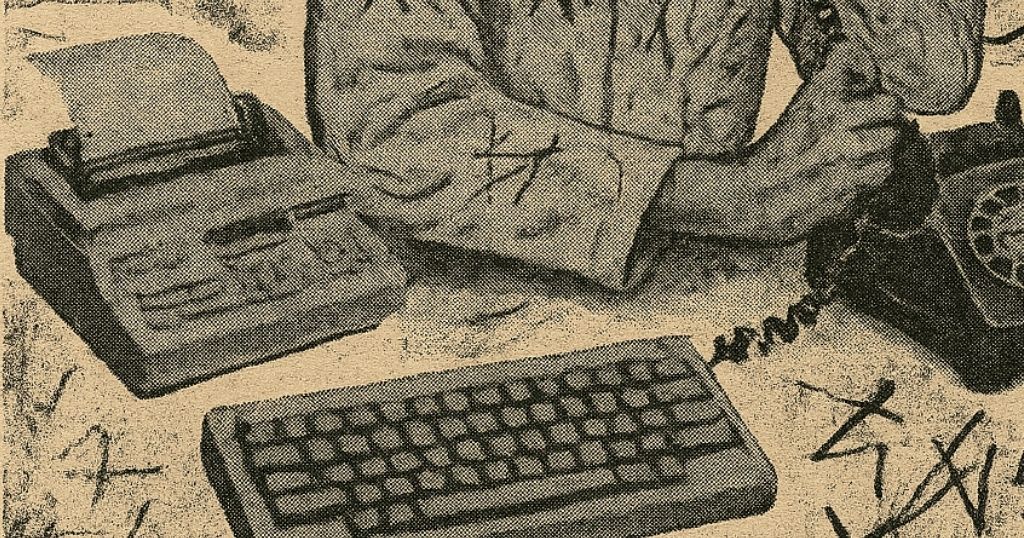
El celular: hardware de supervivencia
Mucha gente no podía tener una computadora y, mucho menos, una conexión de banda ancha, por lo que la llegada de los datos móviles abrió muchísimas posibilidades. De hecho, en 2025, al momento de escribir esto, todavía hay barrios a los que esta tecnología no llega.
Aun así, el GSM —es decir, la Internet móvil— permite acceder al mundo digital a quienes únicamente pueden hacerlo a través de un teléfono celular.
Esta popularización amplió los horizontes: primero a través de las tarjetas prepagas, que nos ayudaban a controlar los gastos y, más tarde, gracias a la mayor accesibilidad tanto de los servicios como al propio hardware —porque, aunque a veces lo olvidemos, un celular también es un hardware (de supervivencia)—.
Honor a los caídos
El videoclub, pobre, fue el de los primeros sacrificios en el altar digital.
Pasamos de elegir una película en la estantería a dejarnos hipnotizar por el carrusel infinito de plataformas como Netflix, Disney+ y todas esas suscripciones que pagás con la esperanza de que eventualmente te ofrezcan algo interesante.
Hace poco decidí volver a buscar un torrent, para salir del circuito comercial, como en los viejos tiempos. Después de media hora de búsqueda, encontré esta joya de cine muy poco conocida… pero tardaba como tres horas para bajar.
¿Qué? ¡¿Tres horas?! ¡No puedo esperar tanto, lo quiero ahora, quiero ver ya esta película, siento que este es el momento total, absoluto y no habrá otro para ver esta película! ¿Qué voy a hacer durante estas tres horas? Bueno, ya fue… pongo Netflix. El chupete del bebé que llora y no entiende que tiene sueño.
Esa es la paradoja: había que buscar como arqueólogos digitales, escarbar torrents, fetichizar rarezas, aceptar que había un otro dispuesto a trollearnos y poner “Infierno Anal 4” en lugar de “Los Aristogatos”. Ahora tragamos lo que el autoplay vomita. Antes elegíamos, ahora nos eligen. Y lo peor: ya ni lo notamos. Scrolleamos, miramos, consumimos… pero si te pregunto qué viste en el último scrolleo, seguro ni te acordás.
Por eso existe este blog. No para llorar la muerte del dial-up como si fuera vintage, sino para preguntarnos qué pasó en el salto entre la paciencia masoquista de la espera y la dopamina del always on.
Para pensar si todavía queda algo de control en un yo digital que vive domado por algoritmos.
Y para ver si podemos salir del loop: dejar de matar el tiempo y empezar a vivirlo.